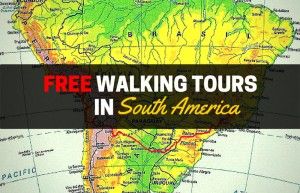Durmiendo bajo la Torre Eiffel
7 am. Estoy trabajando de recepcionista en el Caribbean Princess. Malcolm, el supervisor nocturno, se ha apiadado de mí y me deja salir del turno una hora antes. Sabe que pedí ir a un tour “por tu cuenta” —no es chiste, así se llama— por la ciudad de París. Mi plan es ir a la torre Eiffel. Me voy a mi cabina, me pongo la ropa de calle debajo del uniforme y vuelvo a la recepción a terminar el turno.
Cual Superman, me abro la blusa y la meto en mi bolso. Aparece el gran jefe —otro indio, pero este es malvado— y me pregunta “¿Qué diablos crees que estás haciendo?”. “Pues, tengo un tour y quiero ir a la torre Eiffel”, le digo en ese tono que le encanta. Y no alcanza a retarme cuando ya me estoy sacando la falda del uniforme. Me odia, lo odio y ambos los sabemos.
Llego corriendo a mi bus. Aunque no sé cuál es la necesidad de apurarme, considerando que la edad promedio de estos pasajeros es de setenta años. Mi tour es del barco, por ende me sale gratis, pero no es tan gratis si consideramos que me voy rodeada de octogenarios que creen que soy la guía del tour y que conozco París como la palma de mi mano.
La verdadera guía me saluda. Es muy graciosa, delgada y alta, con pelo alborotado y nariz prominente, muy francesa. Me dice que tome asiento, que no me preocupe de nada, que disfrute el viaje. La amo instantáneamente, así que de buena onda le hago el conteo de los pasajeros a bordo del bus. Estamos todos. Nos vamos a París.

No entiendo a la gente que viaja en estos buses, bajándose cinco minutos por parada turística para sacar una foto —¿será que los viejitos ahora tienen Instagram?—. Para la gente mayor está bien, se entiende que prefieran comodidad. Yo prefiero calidad, aunque eso signifique que se me pelen los pies de tanto caminar.
Ahora estoy en el pellejo de tripulante, así que no me queda otra. Si quiero ir a París, esta es la única forma.
El viaje es largo, son dos o tres horas desde Le Havre. Estoy absolutamente destruida. Puedo irme de fiesta hasta las 6 am, pero trabajar de corrido de 10 pm hasta las 7-8 am me está matando.

El bus para en un minimarket. Me bajo a intrusear los productos franchutes y me compro una masa muy francesa que ya no recuerdo. Mientras espero para pagar, una pasajera hace escándalo en un inglés muy norteamericano. La cajera la putea en francés. Yo me cago de risa. Si hay algo que entiendo en esta vida, son las puteadas en otros idiomas. La gringa se queja porque dice que le están cobrando demás. Pero no, es ella la que no sabe contar o bien se enredó pasando euros a dólares. La discusión se alarga.
La cajera la re putea y dice “¡No sé qué mierda quiere esta mujer! ¡No entiendo inglés!”. Pienso en intervenir y hacer valer ese curso de francés que tuve en la universidad, pero estoy hecha mierda y veo todo en cámara lenta. Y la verdad es que me entretengo mirando a estos personajillos. Te estás pagando un tremendo crucero por Europa y haces show por UN mísero euro. The american way.
Por fin nos subimos al bus.
Llegamos a París, y salgo corriendo antes de que algún veterano me pida que le traduzca algo. ¡Estoy en plan “conocer una ciudad en cinco horas”! Los shorts kaki y los calcetines blancos de los americanos contrastan bruscamente con la elegancia de la ciudad.
Me voy a caminar, a respirar el aire, con rumbo a la torre Eiffel, bordeando el Siena. Todo es muy esplendoroso, muy divino.
Llego a la Torre y todo es como un comercial de yogurt para el tránsito lento. Mucho turista, por supuesto, pero también mucho francés aprovechando el parque donde se encuentra el monumento. Veo el pasto verde, invitándome a dormir una siesta. Me amarro la cámara a la pierna y me entrego a los brazos de Morfeo. Ésta debe ser la siesta más fina de mi vida.

Treinta minutos después me siento un uno por ciento menos destruida. Saco unas fotos y camino hacia el Arco de Triunfo. Primero, un marroquí insiste en venderme una Torre Eiffel en miniatura. Doce euros, dice él. Cinco, respondo yo. Once, insiste él, cuatro, digo yo. Lo extraño es que en Chile jamás pido rebajas. Me da una vergüenza terrible, lo encuentro de mala clase. Pero si el vendedor es indio, marroquí, chino, parece que es casi una obligación regatear. Dicen que es parte de su cultura. Me vende el souvenir a seis euros y me suma dos llaveritos, también de la torre.
Esa noche le di uno a Malcolm, como agradecimiento por liberarme una hora antes, y casi le da tuberculosis de la emoción, aunque lo guardó en un cajón y ahí quedó olvidada la pobre torre en miniatura.
Caminé, gloriosa, por los Campos Eliseos. A lo lejos pude divisar el Arco de Triunfo. Me sentí como Napoleón conquistando nuevas tierras. Esto no lo digo de exagerada, siempre me bajan estos delirios de grandeza de creerme personaje histórico. Es lo más ridículo del mundo, pero también una sensación muy poderosa —en Alejandría, Egipto, Alejandro Magno se apoderó de mí—. Casi lloré de la emoción. Mientras, miraba a los hombres franceses, muy guapos, pero demasiado delgados. Muy metrosexuales para mi gusto.
Llegué al Arco, misión cumplida. Di un par de vueltas más y ya debía devolverme al bus. Ay, cómo odié no estar mochileando en ese momento. Pero no importa —por ahora— porque dormí una siesta bajo la torre Eiffel.
Enlaces relacionados
Tours gratis en París: recorre la capital francesa a pie
7 películas para viajar a París desde casa y enamorarse de la capital francesa